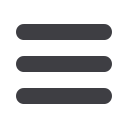
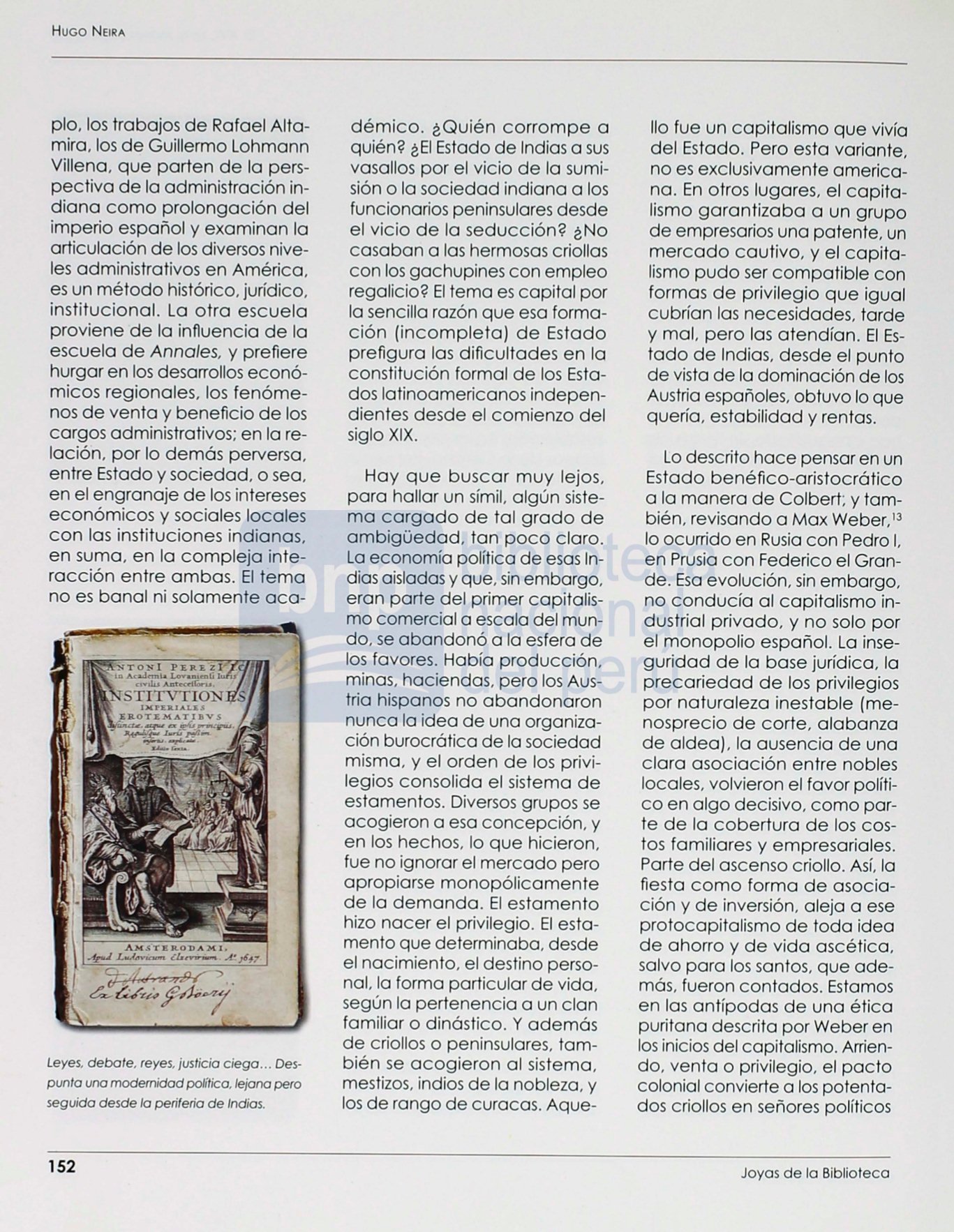
HUGO N EIRA
plo, los trabajos de Rafael Alta–
mira, los de Guillermo Lohmann
Villena, que parten de la pers–
pective de la administraci6n in–
diana como prolongaci6n del
imperio espanol y examinan la
articulaci6n de los diversos nive–
les administrativos en America,
es un metodo hist6rico, jurfdico,
institucional. La otra escuela
proviene de la inftuencia de la
escuela de
Anna/es,
y prefiere
hurgar en los desarrollos econ6-
micos regionales, los fen6me–
nos de venta y beneficio de los
cargos administrativos; en la re–
laci6n, por lo demos perverse,
entre Estado y sociedad, o sea,
en el engranaje de los intereses
econ6micos y sociales locales
con las instituciones indianas,
en sumo, en la compleja inte–
racci6n entre ambas. El tema
no es banal ni solamente aca-
.AMS .T 'S
R.ODA MI ,
Azwl
L~ dz~
C. 16f7
~-{(<:/;
1:14,g,.r
.
&.: l:i/~~~,
Leyes, debate, reyes, justicio
ciego ... Des–
punto uno modemidod potrtico, lejono pero
seguido desde lo periferio de Indios.
152
demico. eQuien corrompe a
quien? eEI Estado de Indios a sus
vasallos por el vicio de la sumi–
si6n o la sociedad indiana a los
funcionarios peninsulares desde
el vicio de la seducci6n? eNo
casaban a las hermosas criollas
con los gachupines con empleo
regalicio? El tema es capital por
la sencilla raz6n que esa forma–
c i6n (incomplete) de Estado
prefigure las dificultades en la
constituci6n formal de los Esta–
dos latinoamericanos indepen–
dientes desde el comienzo del
siglo XIX.
Hay que buscar muy lejos,
para hallar un sfmil, algun siste–
ma cargado de tal grado de
ambigOedad, tan poco claro.
La economfa polftica de esas In–
dios aisladas y que, sin embargo,
eran parte del primer capitalis–
mo comercial a escala del mun–
do, se abandon6 a la esfera de
los favores . Habfa producci6n,
minas, haciendas, pero los Aus–
tria hispanos no abandonaron
nunca la idea de una organiza–
ci6n burocr6tica de la sociedad
misma, y el orden de los privi–
legios consolida el sistema de
estamentos. Diversos grupos se
acogieron a esa concepci6n,
y
en los hechos, lo que hicieron,
fue no ignorar el mercado pero
apropiarse monop61icamente
de la demanda. El estamento
hizo nacer el privilegio. El esta–
mento que determinaba, desde
el nacimiento, el destino perso–
nal, la forma particular de vida,
segun la pertenencia a un clan
familiar o din6stico. Y adem6s
de criollos o peninsulares, tam–
bien se acogieron al sistema,
mestizos, indios de la nobleza,
y
los de rango de curacas. Aque-
llo fue un capitalismo que vivfa
del Estado. Pero esta variante,
no es exclusivamente america–
na . En otros lugares, el capita–
lismo garantizaba a un grupo
de empresarios una patente, un
mercado cautivo, y el capita–
lismo pudo ser compatible con
formas de privilegio que igual
cubrfan las necesidades, tarde
y mal, pero las atendfan . El Es–
tado de Indios, desde el punto
de vista de la dominaci6n de los
Austria espanoles, obtuvo lo que
querfa, estabilidad y rentas.
Lo descrito hace pensar en un
Estado benefico-aristocr6tico
a la manera de Colbert: y tam–
bien, revisando a Max Weber,
13
lo ocurrido en Rusia con Pedro
I,
en Prusia con Federico el Gran–
de. Esa evoluci6n, sin embargo,
no conducfa al capitalismo in–
dustrial privado, y no solo por
el monopolio espanol. La inse–
guridad de la base jurfdica, la
precariedad de los privilegios
por naturaleza inestable (me–
nosprecio de corte, alabanza
de aldea) , la ausencia de una
clara asociaci6n entre nobles
locales, volvieron el favor polfti–
co en algo decisivo, como par–
te de la cobertura de los cos–
tos familiares y empresariales.
Porte del ascenso criollo. Asf, la
fiesta como forma de asocia–
ci6n
y
de inversion, aleja a ese
protocapitalismo de toda idea
de ahorro
y
de vida ascetica,
salvo para los santos, que ade–
m6s, fueron contados. Estamos
en las antfpodas de una etica
puritana descrita por Weber en
losinicios del capitalismo. Arrien–
do, venta o privilegio, el pacto
colonial convierte a los potenta–
dos criollos en senores polfticos
Joyas de la Biblioteca
















