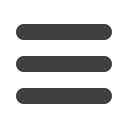
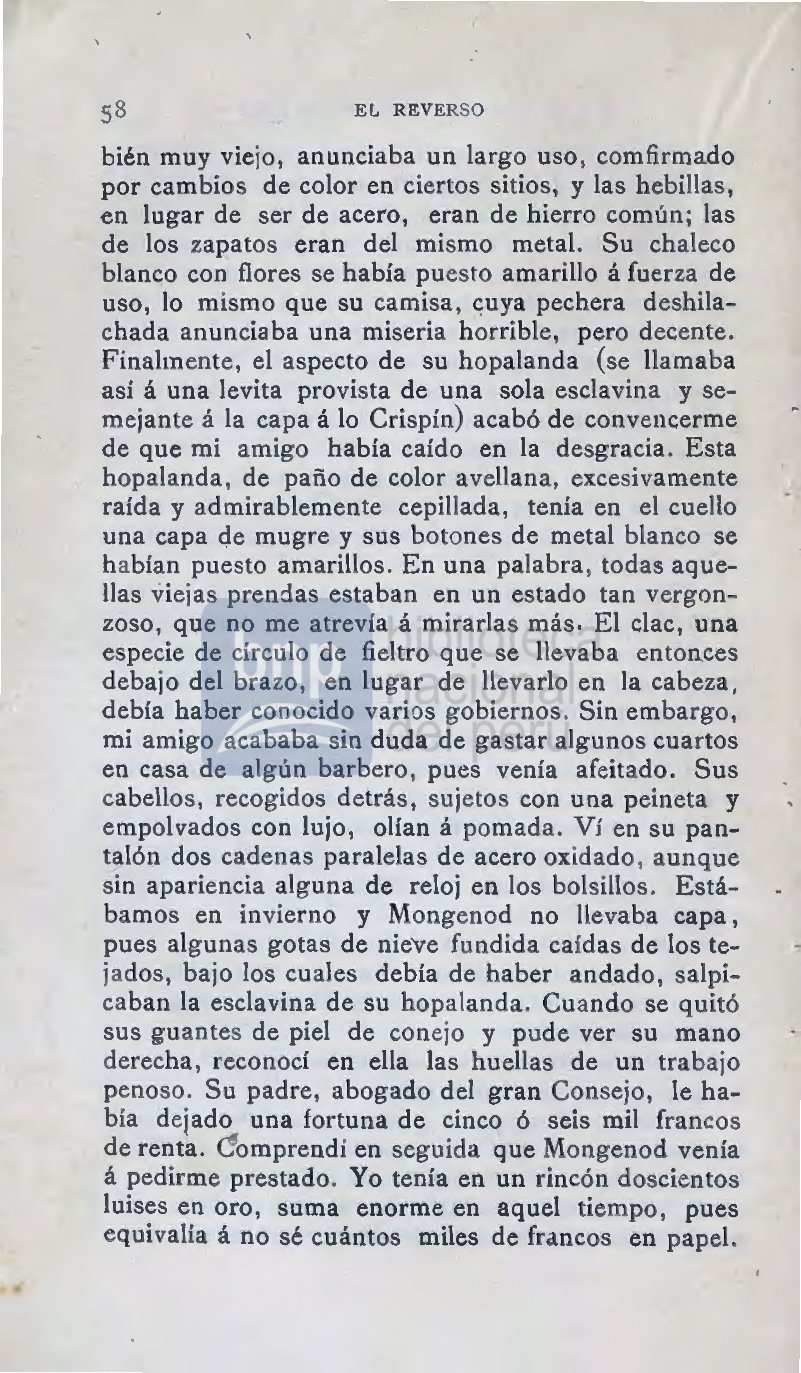
EL REVERSO
bién muy viejo, anunciaba un largo uso, comfirmado
por cambios de color en ciertos sitios, y las hebillas,
en lugar de ser de acero, eran de hierro común; las
de los zapatos eran del mismo metal. Su chaleco
blanco con flores se había puesto amarillo á fuerza de
uso, lo mismo que su camisa,
~uya
pechera deshila–
chada anunciaba una miseria horrible, pero decente.
Finalmente, el aspecto de su hopalanda (se llamaba
así á una levita provista de una sola esclavina
y
se–
mejante
á
la capa á lo Crispín) acabó de convencerme
de que mi amigo babia caído en la desgracia. Esta
hopalanda, de paño de color avellana, excesivamente
raída
y
admirablemente cepillada, tenía en el cuello
una capa qe mugre y sus botones de metal blanco se
habían puesto amarillos . En una palabra, todas aque–
llas viejas prendas estaban en un estado tan vergon–
zoso, que no me atrevía á mirarlas más. El clac, una
especie de círculo de fieltro que se llevaba entonces
debajo del brazo, en lugar de llevarlo en la cabeza,
debía haber conocido varios gobiernos. Sin embargo,
mi amigo acababa sin duda de gastar algunos cuartos
en casa de algún barbero, pues venía afeitado. Sus
cabellos, recogidos detrás, sujetos con una peineta
y
empolvados con lujo, olían
á
pomada. Ví en su pan–
talón dos cadenas paralelas de acero oxidado , aunque
sin apariencia alguna de reloj en los bolsillos. Está–
bamos en invierno
y
Mongenod no llevaba capa,
pues algunas gotas de nieve fundida caídas de los te–
jados, bajo los cuales debía de haber andado, salpi–
caban la esclavina de su hopalanda. Cuando se quitó
sus guantes de piel de conejo
y
pude ver su mano
derecha, reconocí en ella las huellas de un trabajo
penoso. Su padre, abogado del gran Consejo, le ha–
bía dejado una fortuna de cinco ó seis mil francos
de renta. c!omprendí en seguida que Mongenod venía
á pedirme prestado. Yo tenía en un rincón doscientos
luises en oro, suma enorme en aquel tiempo, pues
equivalía á no sé cuántos miles de francos en papel.
















