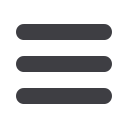
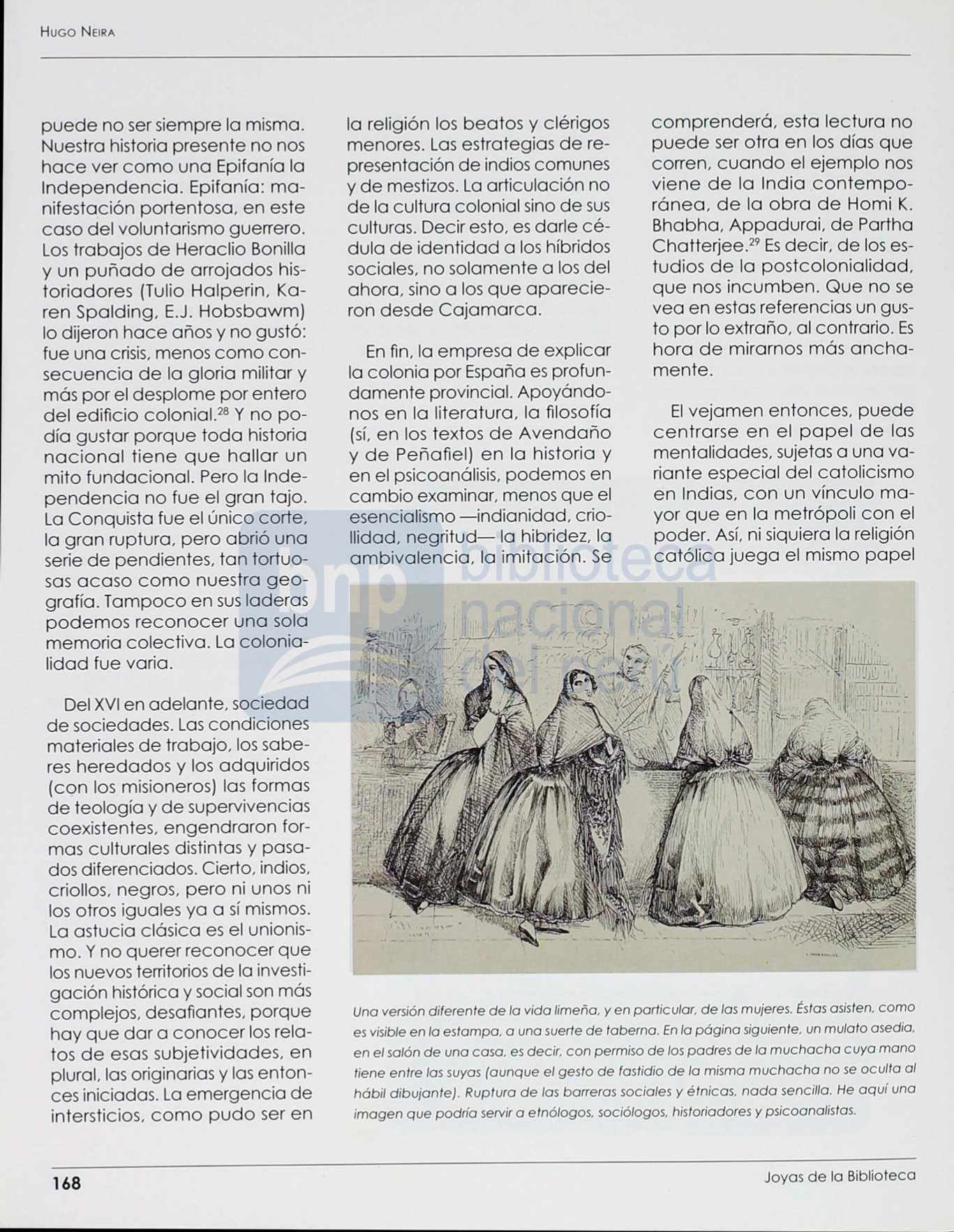
H UGO N EIRA
puede no ser siempre la misma.
Nuestra historic presente no nos
hace ver coma una Epifania la
lndependencia. Epifania : ma–
nifestacion portentosa, en este
caso del voluntarismo guerrero.
Los trabajos de Heraclio Bonilla
y un punado de arrojados his–
toriadores (Tulia Halperin, Ka–
ren Spalding, E.J . Hobsbawm)
lo dijeron hace anos y no gusto:
fue una crisis, menos coma con–
secuencia de la gloria militar y
mas por el desplome por entero
del edificio colonial.
28
Y no po–
dla gustar porque toda historic
nacional tiene que haller un
mito fundacional. Pero la lnde–
pendencia no fue el gran tajo.
La Conquista fue el Cmico carte,
la gran rupture , pero abrio una
serie de pendientes, tan tortuo–
sas acaso coma nuestra geo–
graffa. Tampoco en sus laderas
podemos reconocer una solo
memoria colectiva. La colonia–
lidad fue varia.
Del XVI en adelante, sociedad
de sociedades. Las condiciones
materiales de trabajo, los sabe–
res heredados y los adquiridos
(cQn los misioneros) las formas
de teologfa y de supervivencias
coexistentes, engendraron for–
mas culturales distintas y pasa–
dos diferenciados. Cierto, indios,
criollos, negros, pero ni unos ni
los otros iguales ya a sf mismos.
La astucia clasica es el unionis–
mo. Yno querer reconocer que
los nuevos territorios de la investi–
gacion historica y social son mas
complejos, desafiantes, porque
hay que dar a conocer los rela–
tos de esas subjetividades, en
plural , las originarias y las enton–
ces iniciadas. La emergencia de
intersticios, coma pudo ser en
168
la religion los beatos y clerigos
menores. Las estrategias de re–
presentacion de indios comunes
y de mestizos. La articulacion no
de la culture colonial sino de sus
cultures. Decir esto, es darle ce–
dula de identidad a los hfbridos
sociales, no solamente a los del
ahora, sino a los que aparecie–
ron desde Cajamarca .
En fin , la empresa de explicar
la colonic por Espana es profun–
damente provincial. Apoyando–
nos en la literature, la filosoffa
(sf, en los textos de Avendano
y de Penafiel) en la historic y
en el psicoanalisis, podemos en
cambio examiner, menos que el
esencialismo -indianidad, crio–
llidad, negritud- la hibridez, la
ambivalencia, la imitacion. Se
comprendera, esta lecture no
puede ser otra en los dlas que
corren , cuando el ejemplo nos
viene de la India contempo–
ranea , de la obra de Homi K.
Bhabha, Appadurai, de Partha
Chatterjee.
29
Es decir, de loses–
tudios de la postcolonialidad,
que nos incumben. Que nose
vea en estas referencias un gus–
to por lo extrano, al contrario. Es
hara de mirarnos mas ancha–
mente.
El vejamen entonces, puede
centrarse en el papel de las
mentalidades, sujetas a una va–
riante especial del catolicismo
en Indios, con un vlnculo ma–
yor que en la metropoli con el
poder. Asf, ni siquiera la religion
catolica juega el mismo papel
Uno version diferente de
lo
vido
limeiio,
yen particular, de las mujeres. Estos osisten,
como
es visible en lo estompo,
a
uno suerte de toberno. En
lo
p6gino siguiente, un muloto osedio,
en el salon de uno
coso,
es decir, con permiso de los padres de
lo
muchocho cuyo
mono
tiene en tre las suyos (ounque
el
gesto de fostidio de lo mismo muchocho nose oculto al
habit dibujonte) . Rupturo de las borreros socio/es y etnicos, nodo sencillo. He oquf uno
imogen
que podrio servir
a
etnologos, sociologos, historiodores
y
psicoonolistos.
Joyas de la Bibliotec a
















