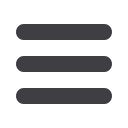
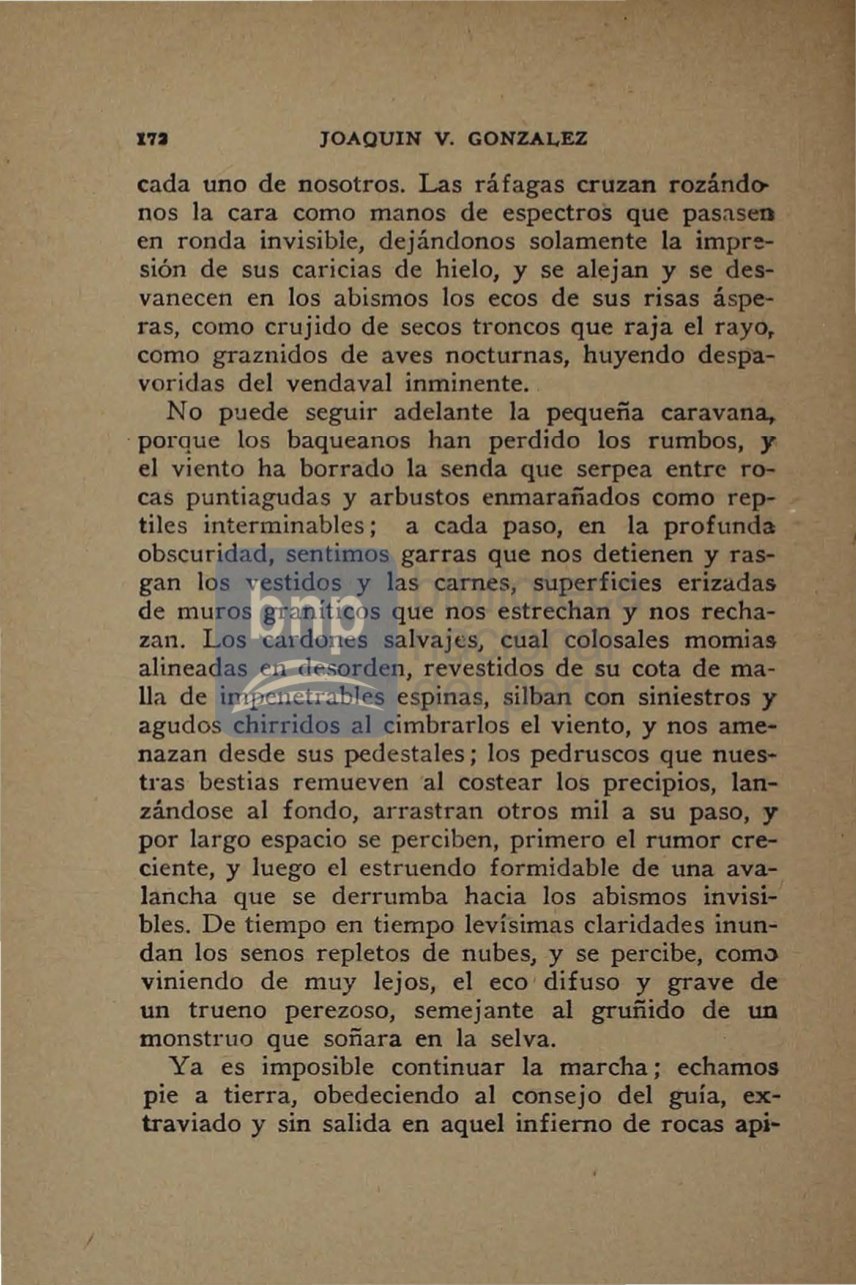
I
172
JOAQUIN V. GONZALEZ
cada uno de nosotros. Las rafagas cruzan rozand<>
nos la cara como manos de espectros que pasasen
en ronda invisible, dejandonos solamente la impre–
si6n de sus caricias de hielo,
y
se
al~jan
y se des–
vanecen en los abismos los ecos de sus risas aspe–
ras, como crujido de secos troncos que raja el rayo,
como graznidos de aves nocturnas, huyendo desp'a–
voridas del vendaval inminente.
No puede seguir adelante la pequefia caravana.,.
· porque los baqueanos han perdido las rumbas,
y
el
viento ha borrado la senda que serpea entre ro–
cas puntiagudas
y
arbustos enmarafiados como rep–
tiles interminables; a cada paso, en la profunda
obscuridad, sentimos garras que nos detienen
y
ras–
gan los vestidos
y
las carnes, superficies erizadas
de muros graniticos que nos estrechan
y
nos recha–
zan. Los cardones salvajes, cual colosales momias
alineadas en de.s0rden, revestidos de su cota de ma–
lla de impenetrables espinas, silban con siniestros
y
agudos chirridos al cimbrarlos el viento,
y
nos ame–
nazan desde sus pedestales; los pedruscos que nues–
tras bestias remueven al costear los precipios, lan–
zindose al fondo, arrastran otros mil a su paso,
y
por largo espacio se perciben, primero
el
rumor cre–
ciente,
y
luego
el
estruendo formidable de una ava–
lari.cha que se derrumba hacia los abismos invisi–
bles. De tiempo en tiempo levisimas claridades inun–
dan los senos repletos de nubes,
y
se percibe, com.:>
viniendo de muy lejos, el eco ' difuso
y
grave de
un trueno perezoso, semejante al grufiido de un
monstruo que sofiara en la selva.
Ya es imposible continuar la marcha; echamos
pie a tierra, obedeciendo al consejo del guia, ex–
traviado
y
sin salida en aquel infierno de rocas api-
















