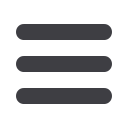
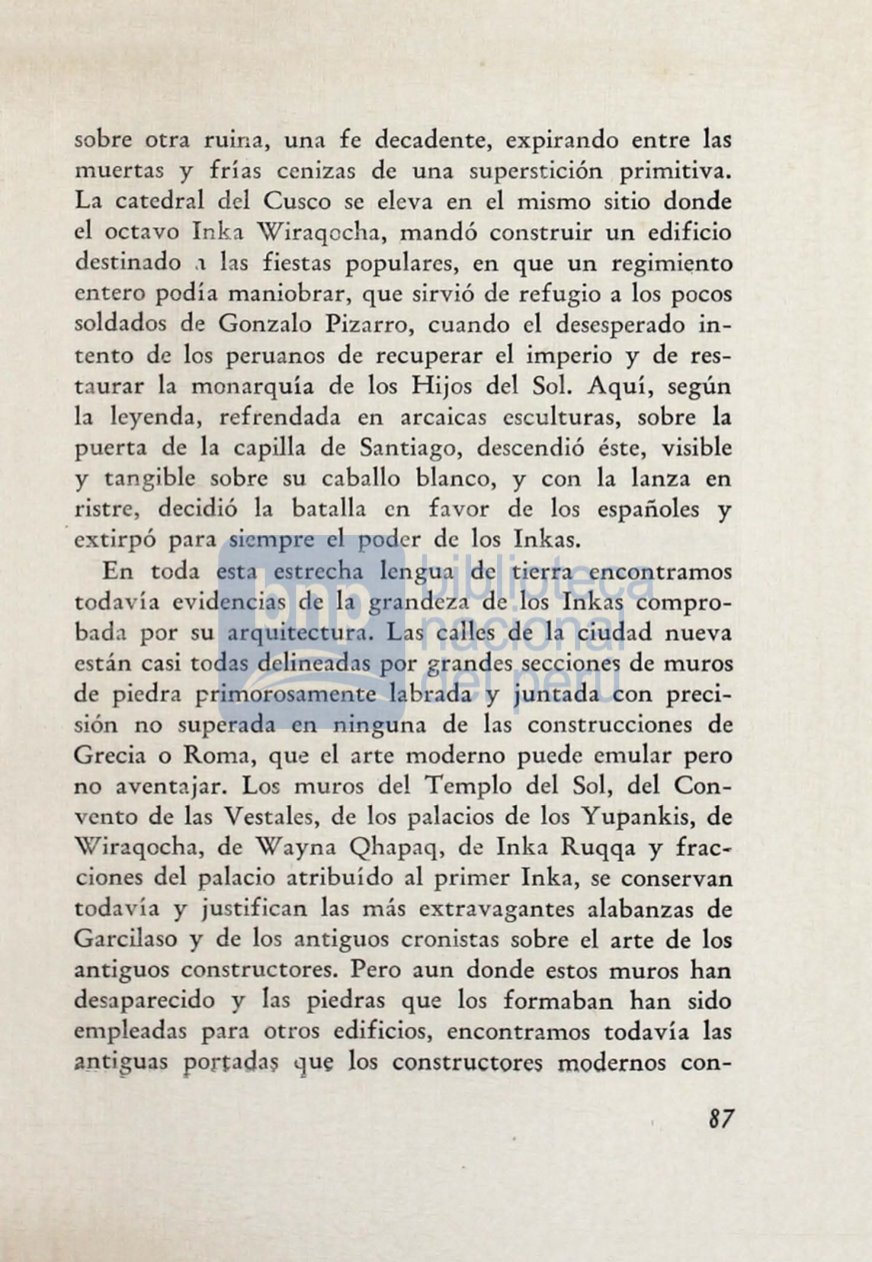
sobre otra ruina, una fe decadente, expirando entre las
muertas y frías cenizas de una superstición primitiva.
La catedral del Cusco se eleva en
el
mismo sitio donde
el
octavo Inka Wiraqocha, mandó construir un edificio
destinado
,1
las fiestas populares, en que un
regimi~nto
entero podía maniobrar, que sirvió de refugio a los pocos
soldados de Gonzalo Pizarro, cuando el desesperado in–
tento de los peruanos de recuperar el imperio y de res–
t aurar la monarquía de los Hijos del Sol. Aquí, según
la leyenda, refrendada en arcaicas esculturas, sobre la
puerta de la capilla de Santiago, descendió éste, visible
y tangible sobre su caballo blanco, y con la lanza en
ristre, decidió la batalla en favor de los españoles
y
· extirpó para siempre el poder de los Inkas.
En toda esta estrecha lengua de tierra encontramos
todavía evidencias de la grandeza de los Inkas compro–
bada por su arquitectura. Las calles de la ciudad nueva
están casi todas delineadas por grandes seccione'> de muros
de piedra primorosamente labrada y juntada con preci–
sión no superada en ninguna de las construcciones de
Grecia o Roma, que el arte moderno puede emular pero
no aventajar. Los muros del Templo del Sol, del Con–
vento de las Vestales, de los palacios de los Yupankis, de
Wiraqocha, de Wayna Qhapaq, de Inka Ruqqa y frac–
ciones del palacio atribuído al primer Inka, se conservan
todavía y justifican las más extravagantes alabanzas de
Garcilaso y de los antiguos cronistas sobre el arte de los
antiguos constructores. Pero aun donde estos muros han
desaparecido y las piedras que los formaban han sido
empleadas para otros edificios, encontramos todavía las
anti~uas
portada que los constructores modernos con-
87














