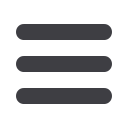
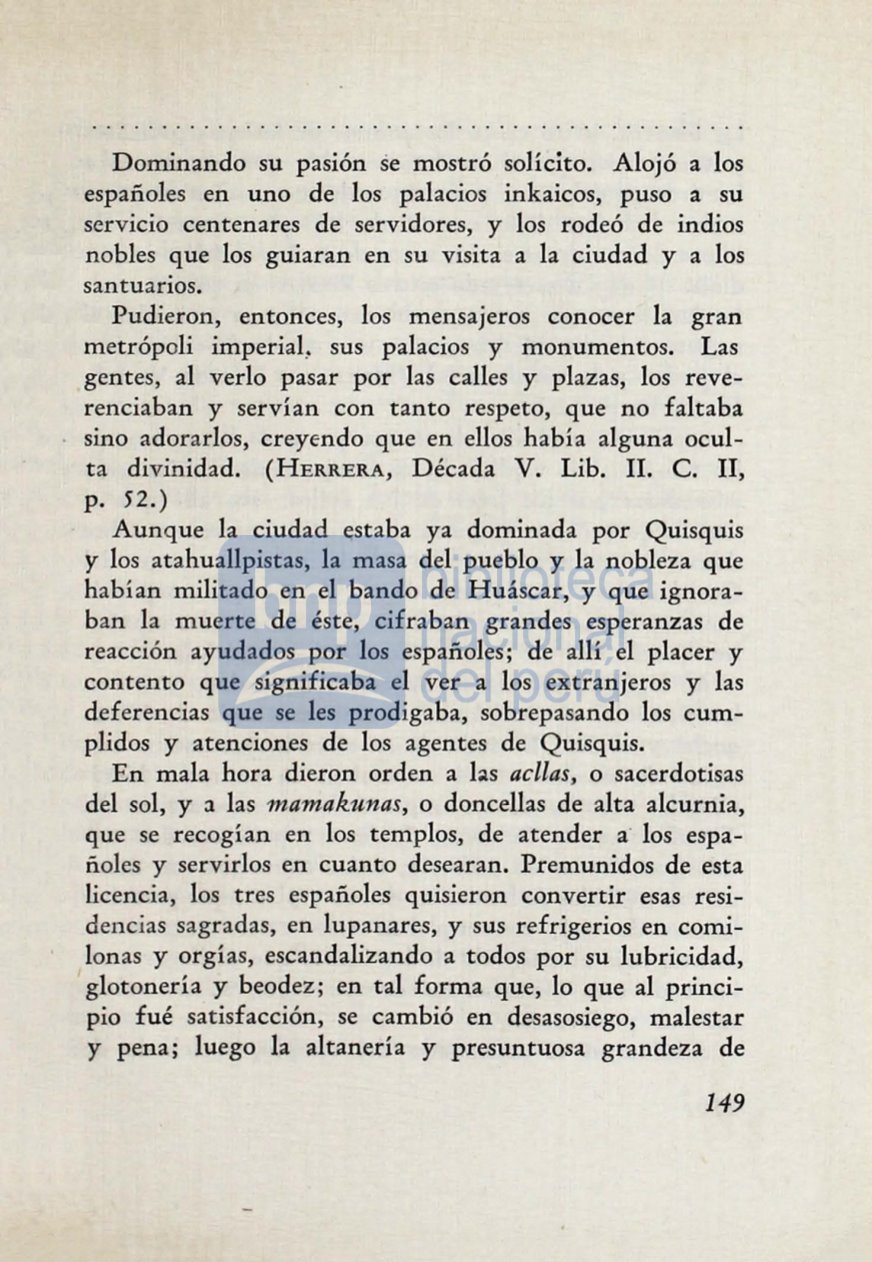
Dominando su pasión se mostró solícito. Alojó a los
españoles en uno de los palacios inkaicos, puso a su
servicio centenares de servidores, y los rodeó de indios
nobles que los guiaran en su visita a la ciudad
y
a los
santuarios.
Pudieron, entonces, los mensajeros conocer la gran
metrópoli imperial, sus palacios
y
monumentos. Las
gentes, al verlo pasar por las calles
y
plazas, los reve–
renciaban y servían con tanto respeto, que no faltaba
sino adorarlos, creyt:ndo que en ellos había alguna ocul–
ta divinidad.
(HERRERA, Década V. Lib. II. C. II,
p.
52.)
Aunque la ciudad estaba ya dominada por Quisquis
y
los atahuallpistas, la masa del pueblo y la nobleza que
habían militado en el bando de Huáscar, y que ignora–
ban la muerte de éste, cifraban grandes esperanzas de
reacción ayudados por los españoles; de allí el placer
y
contento que significaba el ver a los extranjeros
y
las
deferencias que se les prodigaba, sobrepasando los cum–
plidos
y
atenciones de los agentes de Quisquis.
En mala hora dieron orden a l;is
acllas,
o sacerdotisas
del sol,
y
a las
mamakunas,
o doncellas de alta alcurnia,
que se recogían en los templos, de atender a· los espa–
ñoles y servirlos en cuanto desearan. Premunidos de esta
licencia, los tres españoles quisieron convertir esas resi–
dencias sagradas, en lupanares,
y
sus refrigerios en comi–
lonas
y
orgías, escandalizando a todos por su lubricidad,
glotonería
y
beodez; en tal forma que, lo que al princi–
pio fué satisfacción, se cambió en desasosiego, malestar
y
pena; luego la altanería y presuntuosa grandeza de
149














